Conceptos que empobrecen la Psicología (I): «Persona tóxica»
En los últimos tiempos ha proliferado el uso coloquial del adjetivo «tóxico» para calificar a personas, generalmente para referirse a alguien que nos genera malestar, que nos resta energía, es decir, que supone una influencia negativa a la hora de vivir nuestra vida. Vale, hasta aquí ninguna objeción; es un término tan válido como por ejemplo «gilipollas»; vale para todo y normalmente siempre lo es el otro.
Lo que pasa es que cada vez hay más psicólogos que lo utilizan, y con esto ya no estoy tan de acuerdo.
Aunque el término lo popularizó un psicólogo, Bernardo Stamateas, lo hizo en un best seller de esos que compras a buen precio en el Vips, destinado más a vender cientos de miles de ejemplares que a otra cosa.
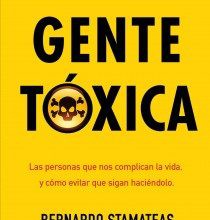
Stamateas engloba bajo la etiqueta de «gente tóxica» a varios tipos de personas a las que, a su vez, etiqueta: el meteculpas, el envidioso, el descalificador, el agresivo verbal, el falso, el psicópata, el mediocre, el chismoso, el jefe autoritario, el neurótico, el manipulador, el orgulloso y el quejoso. Por tanto, en primer lugar, es un concepto que carece de especificidad alguna, dada su intención de incluir en él todas las características personales de una persona que pueden afectar negativamente a otra. Lo que sucede es que la cuestión no es tan sencilla. Lo más normal es que las personas a veces sumemos y a veces restemos, que tengamos virtudes y defectos, a lo que habría que añadir que cómo incidamos en otra persona depende también de cómo sea ésta.
En segundo lugar, es una etiqueta reduccionista y personalizadora al máximo. Crea la ilusión de que hay una categoría dotada de cierta homogeneidad que es la «gente tóxica» que se puede aplicar, además, para caracterizar a una persona. Muchos psicólogos solemos trabajar evitando las etiquetas personalizadoras y generalizadoras. Por ejemplo, si trabajamos el sentimiento de envidia de una determinada persona, no la consideramos una envidiosa. Y lo hacemos así porque la personas somos mucho más que una única tendencia de nuestra personalidad, y porque las etiquetas reduccionistas dañan.
En tercer lugar, es un concepto que fomenta una representación paranoide de la realidad, donde el tóxico (el malo) siempre suele ser el otro, del que hay que protegerse de alguna manera.
La Psicología actual, por ejemplo, cada vez habla menos de personas inteligentes o no inteligentes, sino de diversos tipos de inteligencia; habla menos de trastornos de la personalidad, sino de estilos de personalidad. Con ello pretende captar la riqueza del ser humano, subrayar el lado bueno de casi todo y, sobre todo, no juzgar. Es por ello que el de «gente tóxica» me parece un concepto que empobrece la Psicología. No describe nada con una mínima precisión. No favorece la autocrítica, ya que casi todos nos situaremos del lado de los no tóxicos. Y, para el que se dé por aludido, resulta ofensivo.
Una de las capacidades básicas que suelo trabajar con mis pacientes es la de saber identificar lo «negativo para nosotros» del otro y disponer de defensas y límites frente a ello, una de las cuales a veces podría ser adoptar una perspectiva desde la que lo malo se vuelve neutro o incluso bueno, al tiempo que se identifica lo «bueno para nosotros» del otro, con la idea de poder acercarnos a ello, disfrutarlo y reforzarlo. Lo de «persona tóxica» invita a ver al otro directamente como alguien malo del que hay que protegerse. No nos engañemos, todos somos tóxicos en algún sentido, o, a la inversa, toda persona tóxica tiene cosas buenas que aportarnos.
Propongo que los psicólogos no utilicemos esta expresión: No nos ayuda a comprender nada con precisión, no ayuda al que se crea que es tóxico y no ayuda al que se crea que no lo es.
Y si no, propongo que el uso de la expresión «toxica» para calificar a otra persona sea incluido como criterio para el diagnóstico de «persona tóxica».